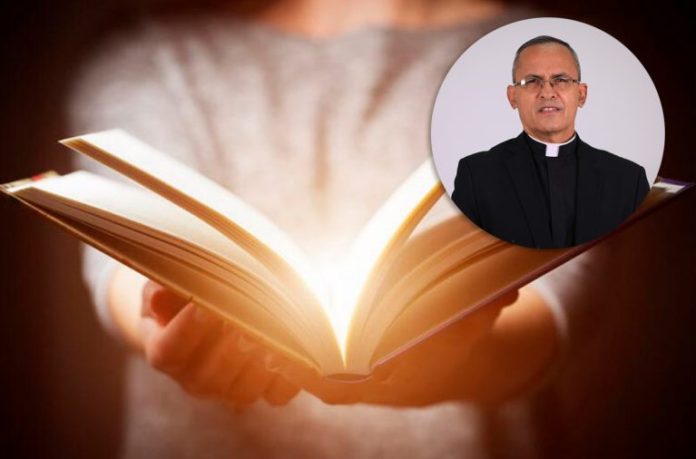A Jesús le gusta a menudo fijarse en los detalles de esa vida corriente en que se desenvolvía la sociedad de su tiempo, para desarrollar luego su pensamiento y mensaje. Nunca fue un predicador abstracto y genérico, cuyas palabras no aterrizaban en la realidad de sus contemporáneos. Así Lucas recoge a partir del capítulo 14 que hoy iniciamos hasta el 16, diez parábolas: la del 14 tienen por tema la invitación divina a entrar en el Reino de Dios; las del capítulo 15 exaltan la misericordia divina, mientras en el capítulo 16 las parábolas tienen por tema la decisión radical que el hombre debe tener respecto del Reino.
Aquí Jesús es invitado a comer, notemos que es la quinta vez que Jesús entra en casa en calidad de huésped. Él observando a los invitados que se preocupan por entrar y colocarse en los primeros lugares, desarrolla su mensaje sobre el valor de la humildad, condición necesaria para entender y luego entrar en el Reino de Dios. En ese Reino prometido, la distribución de los puestos es diferente a las que ofrece este mundo, para Jesús los primeros lugares están reservados para los pobres, los
últimos, los que nunca esperaron tener ese privilegio.
Ciertamente al evangelista Lucas le gusta el lenguaje de –“levantar/exaltar” y “humillar /abajar”, recordando así la condición del propio Cristo Jesús que como lo ha ya señalado San Pablo, “se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz”. El Reino de Dios se ha inaugurado por aquél que optó por el camino de la kénosis, del abajarse por haber renunciado a su condición de privilegio y honor. De aquí se desprende para la comunidad cristiana de Lucas recién convertida
al cristianismo, la propuesta de elegir el camino que conduce al Reino definitivo optando a ejemplo de su Señor, por el camino de la auténtica humildad, “no haciendo nada por espíritu de rivalidad o de vanagloria” (Flp 2,3).
Esta novedad es la que libera de toda forma de búsqueda del propio provecho en términos de reconocimientos y glorias del
mundo, a veces estropeando y maltratando la dignidad y los auténticos méritos de los otros; libera de las frustraciones por no recibirlos y nos ofrece los frutos serenos y gozosos del que como dice el salmista: “Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros; no pretendo grandezas que superan mi capacidad; sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre” (130,1).