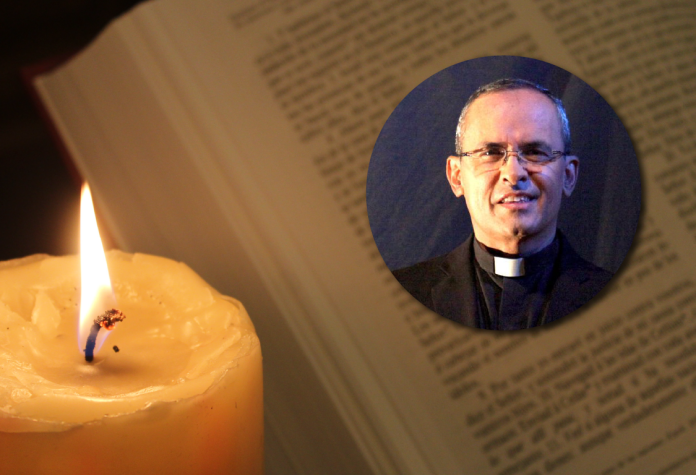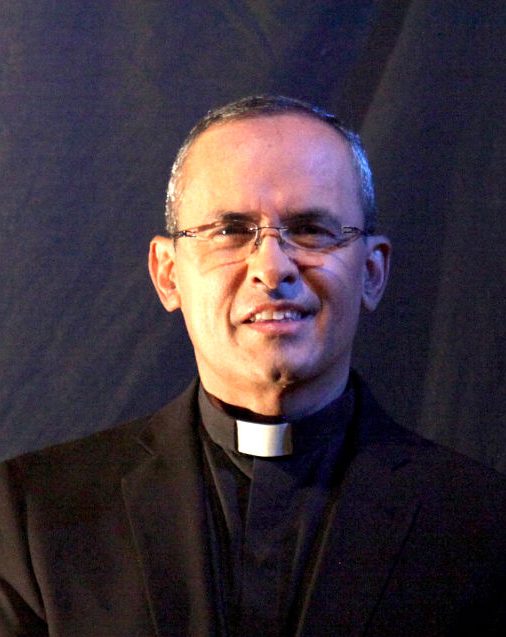
El profeta Isaías había profetizado: “A los extranjeros… los llevaré a mi monte Santo y los llenaré de mi alegría” (66, 21). Con el Evangelio de este domingo, comprendemos la gran novedad que Jesús trae con su presencia y sus acciones. En efecto, Él es la respuesta de Dios, como su enviado que es, a todas las esperanzas de un pueblo que ha creído en las Escrituras. De hecho el milagro a la mujer “cananea”, es decir, de nacionalidad indígena de Palestina antes de la llegada de los hebreos, o de origen fenicio, revela esta irrupción de Dios mismo a favor de los extranjeros, cumpliendo las profecía de Isaías.
La puerta a esta acción divina, radica en la fe de esta mujer que mueve a Jesús a responder de inmediato a su urgente necesidad. En el principio de la narración Jesús se ve tocado por la tradición judía, Él ha venido para los hijos descarriados de Israel, pero al final, en el gesto de Jesús y en la fe de la mujer emerge nítidamente que la salvación de Dios no tiene límites raciales o espaciales o culturales, sino que pasa a través de la conciencia de todo hombre, su libertad y su fe.
Caen entonces todas la barreras y “vendrán de occidente y de oriente para sentarse a la mesa en el Reino de Dios” (Mt 8, 11) y la comunidad del nuevo Israel que es la Iglesia será “una multitud inmensa de toda nación raza, pueblo y lengua” (Ap 7,9). La liturgia de la Palabra de hoy, es un llamado a un renovado compromiso para que las comunidades cristianas sean capaces de vencer la tentación de la autodefensa, de la mezquindad, del cómodo encerrarse en un horizonte tranquilo y sereno, hecho sólo de voces conocidas.
Como dirá el camino Sinodal, es un llamado a la acción misionera, al diálogo, al compromiso ecuménico, pero siempre en la perseverancia y fidelidad a las exigencias fundamentales del Reino de Dios y al mensaje evangélico en su pureza. “Ya no hay judío ni griego; ya no hay esclavo ni libre; ya no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo”. Ciertamente, para llegar a esta lapidaria proclamación de Pablo en la Carta a los gálatas (3,28), también la Iglesia ha tenido que hacer su itinerario de conversión. Pensemos como este problema creo tensiones que urgieron el primer Concilio, llamado de Jerusalén entre cristianos de origen judío y los de origen pagano (Hch 15). La mujer pagana, reflejo e imagen de la Iglesia, a los ojos de Jesús se convierte en un modelo de creyente por su fe y eso la hace partícipe de la salvación que Jesús ha venido a ofrecer.