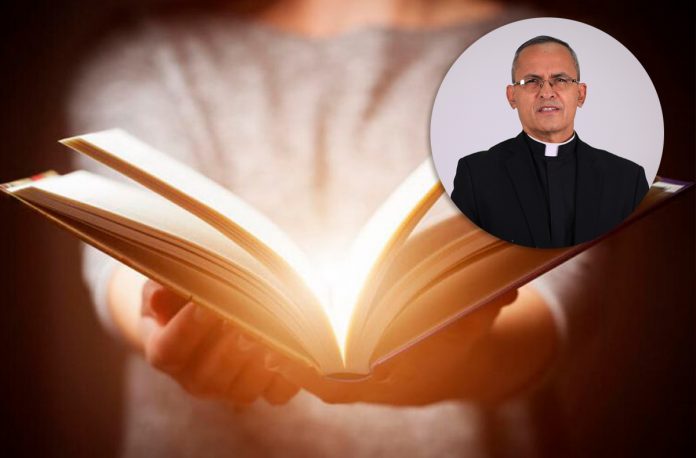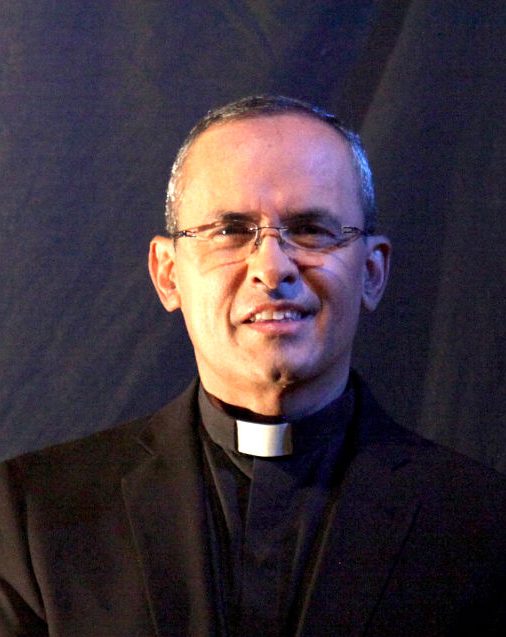
Fue la tarde del día de Resurrección, Jesús vuelto a la vida se reúne en aquel mismo día con sus amigos, es Él pero distinto, diferente, ha entrado sin tocar o abrir la puerta. Él está ahora glorificado y posee la “gloria” que el Padre le ha dado, gozando ahora de manera plena y perfecta el “Amor” recíproco que hay entre Él y su Padre, que es el Santo Espíritu, se coloca al principio de la creación, como lo hizo desde el seno de la Trinidad, “sopla” para hacer nuevas todas las cosas… ¡Reciban el Espíritu Santo! Él resucitado es la fuente del don del Espíritu Santo, por eso es que Juan pone a Jesús dándolo en el mismo día de Pascua y cómo Él lo había prometido cinco veces en los discursos de despedida durante la Última Cena. Y, junto al gesto de “soplar” recordando como he señalado anteriormente, el don de dar aliento de vida, están las palabras de “¡Reciban el Espíritu Santo.
A quienes les perdonen los pecados les serán perdonado!” El Espíritu Santo crea una nueva humanidad libre del mal que queda borrado por medio del sacramento del perdón celebrado dentro de la Iglesia, como mediadora de tan maravillosa experiencia de recreación. Cerramos hoy a la luz de estos textos maravillosos en la liturgia de este día santo, reconociendo que la raíz de la efusión del Espíritu Santo está en la Pascua del Señor. Él emerge de la fuente inagotable de la vida del Resucitado, cumpliendo dos tareas para el vivir de la Iglesia nacida del costado abierto del redentor: consolar y enseñar.
Su presencia en el tiempo de la Iglesia hasta la Parusía, continúa el anuncio obrado por Cristo. Su acción no nos hace tener en un relicario las palabras de Jesús, sino que las hace vivas, presentes, fecundas, las revela en su valor nuevo y oculto, las transforma en semilla que germina. Por eso el Espíritu es necesario para que la Palabra de Dios sea operante, se difunda y anime a la comunidad cristiana.