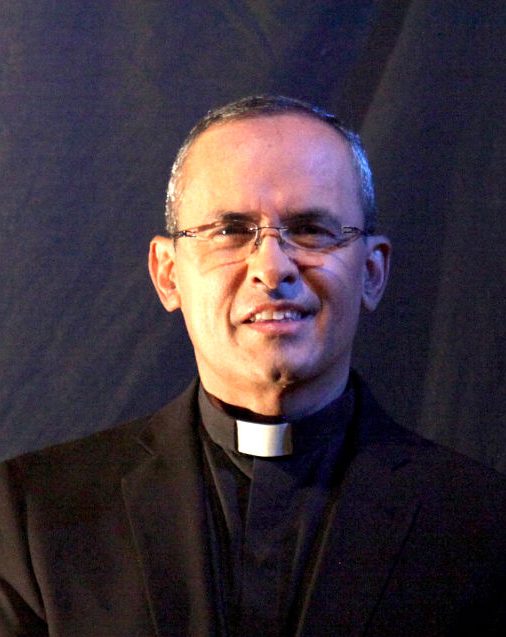
Hoy el relato evangélico nos lleva de nuevo al desierto, donde el Señor alimentó a su pueblo con el maná bajado del cielo, pero es también el lugar de su “murmuración”, verbo típico de la incredulidad de Israel durante su marcha del Éxodo. Ahora en el relato de hoy, la incredulidad nace del escándalo debido a la humanidad de Cristo: “¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo?”, cuando de Jesús se conoce el registro civil como “hijo de José”.
La encarnación reflejo indiscutible del amor de Dios, que tanto ha amado al mundo, aquí aparece y se transforma en un telón oscuro que nubla los ojos, hace dudosa la mente y hace “murmurar” los labios. Para nosotros la experiencia de este domingo con el Jesús encarnado y presente en la celebración eucarística, nos permite vivir el itinerario de peregrinación que el profeta Elías realiza también al desierto, señalado en la primera lectura de hoy (1 Re 19, 4-8), su fuga le permite llegar a las fuentes espirituales del pueblo elegido, es decir, “al monte del Señor”, el Horeb-Sinaí.
El pan bajado del cielo y llevado por el ángel había temporáneamente librado de la muerte al profeta Elías que deseaba morir. Ahora, “el pan vivo bajado del cielo” ofrecido por Jesús hace que “si uno lo come vivirá para siempre”. Este lenguaje de Jesús, refiere que el creyente al comer de este pan, entra en la misma vida de Dios, participa de su ser, Dios se comunica con él, lo invade, lo transforma. Si esta es la realidad del que come el verdadero pan bajado del cielo, el que Jesús nos da, el creyente entonces, abandona la incredulidad y acepta como buen discípulo la enseñanza de su maestro, que como señaló el profeta Isaías: “Y todos serán enseñados por Dios” y la lección hoy dada está dictada por un Maestro superior a todos los otros, es Dios mismo quien nos la ofrece.







