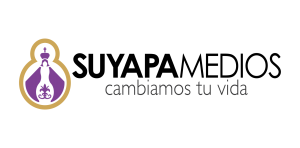En la sociedad actual, hay una tendencia a buscar respuestas simples para cuestiones complejas. A veces, se nos dice que existe una “fórmula” para hacer el bien, como si todos tuviéramos que actuar de la misma manera para ser personas correctas. Pero la verdad es mucho más profunda. Cada uno de nosotros es único e irrepetible, creado a imagen y semejanza de Dios, con talentos y circunstancias que nos hacen distintos. No hay una fórmula matemática para la santidad o para la bondad; más bien, Dios nos llama a hacer el bien y evitar el mal de acuerdo con nuestra situación y capacidades.
San Juan Pablo II, en su carta “Christifideles Laici”, nos recuerda que cada ser humano es “irrepetible” y que cada uno tiene una misión particular en la vida. No somos fotocopias unos de otros; el plan de Dios para cada persona es personal e irrepetible (cf. Christifideles Laici, 58). Así como los santos, quienes fueron todos modelos de virtud, ninguno vivió de la misma manera que el otro. San Francisco de Asís y Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo, ambos hicieron el bien extraordinario en el mundo, pero lo hicieron en contextos y formas muy diferentes. Esto no es relativismo moral, sino una hermosa expresión de la diversidad en la unidad del plan de Dios.
A lo largo de la historia, la Iglesia ha producido una multitud de santos, cada uno con su propio camino hacia la santidad. La clave está en que, aunque el bien que buscamos es el mismo para todos, no todos estamos llamados a realizarlo de la misma manera. Esto es lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica cuando dice que el ser humano es un ser moral, pero que la forma en que se vive esa moralidad está profundamente influenciada por el contexto personal de cada uno (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1950-1954). Todos debemos seguir las normas morales universales –como no matar, compartir con los necesitados, amar al prójimo–, pero nuestra respuesta concreta a ese llamado será diferente dependiendo de nuestra situación.
Esto no significa que cada uno pueda decidir lo que está bien o mal, como nos aclara la encíclica “Veritatis Splendor”. La verdad moral es objetiva y las normas morales no dependen de nuestras preferencias (cf. Veritatis Splendor, 95). Sin embargo, como seres únicos, la manera en que respondemos a esas verdades universales es profundamente personal. Esto se refleja en la vida de los santos, quienes siguieron las mismas enseñanzas de Cristo, pero cada uno lo hizo según su carácter y su tiempo.
Este llamado personal no es algo aislado de nuestra relación con los demás. “Gaudium et Spes” nos enseña que la persona humana solo se realiza plenamente en la entrega a los demás (cf. Gaudium et Spes, 24). Cada uno de nosotros, con nuestros dones particulares, tiene algo único que ofrecer a los demás. Dios no nos pide que todos actuemos de la misma forma, pero sí nos llama a todos a amarnos unos a otros y a contribuir al bien común.
Por tanto, lejos de ser una fórmula fría o una lista de instrucciones, hacer el bien es algo que nace de nuestro corazón en respuesta a la invitación de Dios. Él conoce nuestras limitaciones y circunstancias y nos llama a seguirle desde nuestra propia vida, haciendo el bien de maneras únicas. No estamos solos en este camino; la Iglesia está aquí para ayudarnos a discernir cómo vivir esas verdades universales de acuerdo con nuestra propia realidad.
En conclusión, todos estamos llamados a la santidad y a hacer el bien, pero lo haremos de manera única, según el plan de Dios para cada uno. Reconocer nuestra singularidad y aceptar el llamado de Dios a hacer el bien según nuestras circunstancias no es relativismo, sino una forma de vivir plenamente nuestra identidad de hijos de Dios, llamados a ser santos en lo que somos, donde estamos y con lo que tenemos.
Referencias:
- Christifideles Laici, San Juan Pablo II, 1988, numeral 58.
- Catecismo de la Iglesia Católica, 1992, numerales 1950-1954.
- Veritatis Splendor, San Juan Pablo II, 1993, numeral 95.
- Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, 1965, numeral 24.