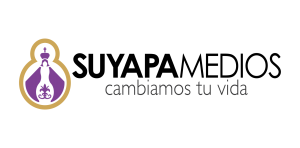Todo ser humano alberga en sí un ansia de plenitud, de felicidad. El salmista lo expresa de manera hermosa: “Señor, ¿quién habitará en tu tienda”? Este “hombre” (en el que estamos todos) que se acercó a Jesús le repite la misma cuestión: ¿cómo heredar la vida eterna? La pregunta por una existencia humana que se trasciende a sí misma y alcanza una plenitud nueva y permanente siempre es una reflexión válida.
La respuesta solamente Dios la tiene, por eso ese “uno”, le llama a Jesús “maestro bueno”. “Bueno, puntualiza Jesús, solamente es Dios”, como desmarcándose de su atributo divino en aquel momento, pero respondiendo a la pregunta citando los diez mandamientos, que marcan el camino de verdadera relación con Dios y con los hombres.
No es casual que inicie con el cuarto mandamiento, sin citar los que hacen referencia directa a Dios, su nombre y su reconocimiento. No miente aquel hombre al decir que aquello lo ha cumplido, ni tampoco engaña Jesús al mirarlo con amor, y decirle: “una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres; así tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme”.
Lo definitivo, lo que importa por encima de todo, es el seguimiento de Jesucristo. Y aquí la sorpresa y tristeza de aquel hombre “que tenía muchos bienes”, porque el concepto que tenía era que los bienes materiales expresaban una bendición divina. Le resultaba incomprensible abandonar esa bendición por una promesa mayor.
Esto es un hecho siempre presente entre nosotros, a los que nos cuesta mucho creer que hay bienes mejores que los que conocemos. De hecho, una sencilla evaluación de nuestro amor a Dios está en el apego que tenemos al dinero y lo que éste parece proporcionarnos.
No han faltado, desde antiguo, y en toda la historia de la Iglesia, hombres y mujeres que, haciendo opción por una vida pobre, han manifestado al mundo que Jesús es realmente el maestro bueno, al que no solo necesitamos escuchar sino también imitar. Si bien hoy la Iglesia del siglo XXI sigue necesitando sabios maestros y atrevidos predicadores, para ser fiel a Jesucristo, más aún necesita de hombres y mujeres que vivan el Evangelio con radicalidad. Cristianos que vivan su fe de manera desafiante con un mundo de consumo y vanidad.
La pobreza evangélica, como se le ha llamado a esta opción de dejar todo por Jesucristo, no es un recuerdo del pasado, sino una necesidad de nuestro tiempo, y que debe tener siempre en la iglesia un lugar y un reconocimiento privilegiados. En otras palabras, la perfección cristiana no es tanto lo que hacemos, sino lo que dejamos a Dios hacer en nosotros. Es decir, las buenas obras de piedad o caridad tendrán poco valor si son fruto del solo esfuerzo humano, que opaca la gracia de Dios. En cambio, el vaciamiento interior y exterior, en el que se manifiesta que nada tengo y nada soy por mí mismo, hace visible a todos la grandeza y bondad de Dios, que nos ama tanto que no solo nos da la vida, sino que la lleva a plenitud en Jesucristo.