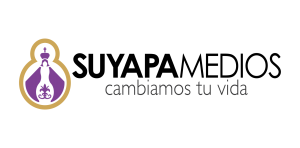Este hombre ciego, que echado en el suelo, pide limosna en la entrada de Jericó, se llama Bartimeo, es decir, el hijo de Timeo. Esta detallada presentación que nos hace San Marcos es muy importante para comprender cómo es posible este transformador encuentro.
Volvamos al lugar, una calle de la ciudad donde transita mucha gente que va y viene de forma autónoma. Allí, dependiente de los demás está este hombre, que no es un ciego más, porque se le reconoce como el hijo de Timeo. El dato es muy importante para comprender la fe y decisión con que actúa Bartimeo, que grita pidiendo compasión a Jesús, al que llama sin dudar con el título mesiánico de “hijo de David”. Si este hombre llama así a Jesús es porque sabe qué significa ese título, y, además, es capaz de reconocer en Jesús una realidad superior. Como decimos, esto no sería posible si desde pequeño Bartimeo no se hubiera formado en la tradición bíblica y, al mismo tiempo, no hubiera adquirido desde el hogar una piadosa fe el Dios único. Es decir, este hombre, que tal vez había perdido su vista ya siendo adulto y con ello la posibilidad de subsistir con su trabajo, guardaba en sí una fe recibida de su padre Timeo.
Y no solamente eso. La decisión con la que grita cada vez más fuerte, sin dejarse amedrentar por los que le reprendían, hace pensar en un hombre ciego, pero lleno de confianza en sí mismo, consciente de su propia dignidad, y dispuesto a poner todo de su parte para mejorar su situación, la cual no es voluntad del Altísimo, sino una circunstancia de salud. No estamos ante una persona derrotista ni cobarde. Bartimeo es un ejemplo de perseverancia y confianza en sí mismo. Y como sabemos, esas son cualidades que se pueden reforzar pero que provienen normalmente del mismo hogar. Bartimeo -como todos nosotros- tiene mucho que agradecer a su madre y a su padre. Por ello San Marcos hace bien en informarnos que no estamos ante cualquiera, sino ante el hijo de Timeo.
Dando un salto, del ámbito familiar al eclesial, podemos decir que nuestro nombre bautismal, por el que se nos llama y se nos conoce, nos hace conscientes de la maravillosa herencia de la que participamos. En el camino de la vida no estamos solos, no partimos de la nada. Somos hijos de la Iglesia llamados a vivir en la luz, sin conformarnos nunca con la oscuridad del pecado ni asustarnos por el desprecio de los ignorantes. Cada uno de nosotros, renacidos del agua bautismal, tenemos una madre santa, -la Iglesia de la que formamos parte- que nos ha dado la fe y en la que hemos conocido nuestra dignidad infinita como hijos de Dios.
La realización del milagro es fruto del diálogo maduro entre Jesús, que pregunta con respeto, y Bartimeo que responde con claridad -porque sus ojos no ven, pero su mente sí comprende-. Fe y luz, sanación y seguimiento, son elementos de la vida cristina, que normalmente inicia en la familia.